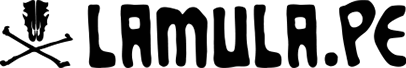El Capítulo de Inversiones del TPP (Parte I: House of Cards)
5 conceptos básicos: definición y por qué están siendo tan debatidos en la actualidad.
A seis meses de su publicación, el Acuerdo Trans Pacífico (TPP), impulsado por Estados Unidos y considerado un acuerdo de comercio sin precedentes en la historia, sigue siendo desconocido para la gran mayoría de los peruanos. Si bien el impacto potencial en el acceso a medicamentos genéricos y biosimilares ha sido un tema parcialmente expuesto en la prensa peruana, el acuerdo contiene un conjunto de conceptos y disposiciones, esenciales para su entendimiento, que son materia de intenso debate internacional en los últimos años pero que se mantienen fuera del alcance de la población pese a que no se requiere que seamos expertos en derecho internacional para entenderlos.
Nos hemos propuesto abordar el Capítulo de Inversiones y el presente artículo busca dar una introducción general a 5 de sus principales conceptos, así como una referencia al debate que su uso viene generando. En un artículo aparte (Parte II), se expondrán las potenciales consecuencias de este Capítulo para el Perú.
Suscrito tras 5 años de negociaciones secretas por 12 países de la Cuenca del Pacífico (aún pendiente de ratificación por sus respectivos parlamentos), el TPP contiene 30 capítulos dos de los cuales, el de Propiedad Intelectual e Inversiones, han sido los más discutidos en el ámbito académico, político y mediático internacional. Hay un consenso entre los expertos en el sentido que el TPP no es un acuerdo comercial principalmente, sino uno que busca una suerte de estandarización regulatoria global (junto con el TTIP, un acuerdo similar que impulsa Estados Unidos con Europa), afianzada en las prácticas domésticas norteamericanas.
El Capítulo de Inversiones
Lo que busca este capítulo es proveer un marco legal general, en principio dentro los parámetros del derecho internacional referido a las inversiones, que contribuya a proteger y promover el normal desarrollo de las inversiones extranjeras. Como es inevitable que alguna diferencia o conflicto pueda surgir entre un inversionista y un Estado, se contempla, así como se viene haciendo en diversos acuerdos de comercio en los últimos 50 años, la inclusión del Investor State Dispute Settlement (ISDS), es decir el mecanismo de resolución de controversias Estado-Inversor, el cual faculta a un inversionista de demandar a un Estado ante una corte internacional de arbitraje cuando considere que su inversión/propiedad se vea afectada por alguna regulación pública. El intenso debate sobre este capítulo se da a raíz de la reciente historia de fallos arbitrales de los últimos 15 años principalmente, debido a la forma cómo las cortes vienen interpretando y aplicando sus conceptos, algunos de los cuales se exponen a continuación:

Quiere decir que el inversionista extranjero debe recibir un trato –por parte de una autoridad nacional o subnacional- no menos favorable que el otorgado a los inversionistas peruanos.

El TJE es el que todo inversionista debe recibir en condiciones normales y se afianza en la obligación de los Estados de proveer ciertas condiciones básicas reconocidas internacionalmente: un sistema de justicia independiente, decisiones que no sean arbitrarias, un trato no discriminatorio, etc.
Un pronunciamiento elaborado por 119 expertos legales de las principales universidades del mundo(2014), respecto del ISDS incluido en el TTIP, advertía que violaciones al TJE deben ser invocadas solo en casos excepcionales, cuando se produce un deterioro de los sistemas legales y políticos de un país a un nivel que hace imposible la provisión de las condiciones básicas mencionada líneas arriba. Sin embargo, desde la década pasada supuestas violaciones al TJE están siendo invocadas en las resoluciones de las cortes sin la necesidad de existir condiciones excepcionales y, como señalaba el pronunciamiento: “En las manos de las cortes de arbitraje, el TJE ha sido radicalmente transformado en una fuente autónoma de diversas obligaciones para los gobiernos”. El grupo de expertos hace especial incapié en la vinculación que un creciente número de fallos arbitrales hace entre el TJE y el deber de los Estados de resguardar las “legítimas expectativas” del inversionista, concepto que se desarrollará más adelante.

De acuerdo al NMT, un inversionista extranjero debe recibir un TJE y una “protección y seguridad plenas”. Respecto de la protección y seguridad plenas, consiste en el deber del Estado de resguardar la inversión de acciones físicas que puedan amenazar su seguridad.
La protección y seguridad plenas es gráficamente definida en la sentencia de una corte en el caso Vannesa Ventures Ltd v. Venezuela: “el Tribunal está de acuerdo ampliamente que es aplicable al menos en situaciones que comprendan acciones de terceros que involucren violencia física o el desconocimiento de los derechos legales, y requiere que el Estado ejerza debida diligencia a fin de impedir el daño al inversionista, aunque se entiende que el estándar de Protección y Seguridad Plenas no le otorga al inversionista un seguro contra todo y cada riesgo”.

Uno de los debates más intensos en el derecho internacional sobre inversiones gira en torno a qué se entiende y cuál es el alcance de este concepto, el cual es crecientemente invocado en los fallos de las cortes de arbitraje desde la década pasada.
Intuitivamente, podríamos rápidamente percatarnos que existen un sinnúmero de conceptos y objetivos que podrían corresponder a EL de un inversionista: obtener ganancias, que las instituciones del país receptor de su inversión sean competentes e independientes, que su participación de mercado crezca, que los estándares ambientales no sean muy exigentes y/o que se mantengan no tan exigentes, que su margen de utilidad crezca año a año y un largo etc.
La tendencia en las resoluciones de las cortes es a considerar como una afectación a las EL, producida por alguna norma o legislación de un Estado, como un criterio válido para ponderar si dicha afectación requiere una compensación al inversionista por parte del Estado. Sorprendentemente, y como lo sostiene Michele Potestá(2013), experto internacional de la Universidad de Milán, este creciente uso del concepto de las EL carece de una base legal sólida que lo sustente. Para explicar una de las consecuencias del uso que las cortes vienen dando a este concepto, Potestá, citando un comentario en disenso de un árbitro internacional menciona: “la afirmación según la cual el Trato Justo y Equitativo incluye la obligación [por parte de los Estados] de satisfacer, o no frustar, las legítimas expectativas del inversionista (..) no corresponde bajo ningún concepto, al significado usual otorgado a los términos Justo y Equitativo”. Este es precisamente uno de los debates actuales sobre las EL: se está entendiendo su protección como una consecuencia natural de la protección del Trato Justo y Equitativo, una suerte de innovación contemporánea al derecho internacional de inversiones que, en última instancia, limita o cuestiona la capacidad reguladora de los Estados a cambio de un mayor poder de los inversionistas.

El derecho internacional reconoce la facultad de un Estado de expropiar o nacionalizar una inversión o propiedad si esta acción se da: con un fin público, de acuerdo a ley nacional, de una forma no discriminatoria y que conlleve el pago de una compensación al inversionista o propietario.
Asimismo, se reconoce también que dicha inversión aun cuando no sea expropiada/nacionalizada, puede ser considerablemente afectada (en cuanto al uso de la propiedad o el disfrute de los beneficios) por medidas legales o regulatorias de un país generando un efecto parecido al de una expropiación. A este segundo caso se le suele llamar Expropiación Indirecta(EI). Ya en el 2004 un análisis elaborado por la OECD buscaba clarificar el debate respecto de la EI, generado por su interpretación en los fallos de las cortes de arbitraje. Nuevamente, el debate aquí está lejos de terminar y como ejemplo la Universidad de Columbia analizaba, el 2014, el impacto de la EI incluida en el TPP.
Para Akbar Rasulov(2015) de la Universidad de Glasgow, la tendencia en las resoluciones de las cortes a considerar la existencia de una EI como consecuencia de actos regulatorios de los Estados, ha tenido como efecto: “garantizar una mayor legitimidad a las crecientes demandas del capitalismo global a expensas de los intereses opuestos de los gobiernos receptores [de la inversión] y las poblaciones locales”. Asimismo, para el experto el efecto no solo es “enorme” sino “sin precedentes en la historia de la humanidad”. Finalmente, cabe citar nuevamente al grupo de 119 expertos internacionales quienes, al opinar sobre la EI afirman: “En el derecho internacional, medidas no discriminatorias adoptadas por los Estados en ejercicio de sus facultades legislativas por el interés público, y que importan el ejercicio de su poder inherente, simplemente no son expropiaciones que requieran compensación”.
---
Las referencias citadas son tan solo parte de una abundante información y análisis académicos de primer nivel, que abordan los conceptos y consecuencias más importantes del TPP, información con la que contaba nuestro equipo negociador de dicho acuerdo y el anterior gobierno en su conjunto. A la luz del acuerdo alcanzado, el uso de esta información o fue deliberadamente omitido, o lo que es peor, completamente desconocido por nuestras autoridades.